| . |
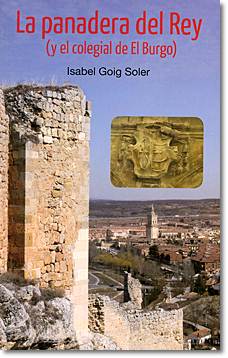
LA PANADERA DEL
REY Isabel Goig Soler Edita e imprime: Ochoa Ediciones Soria, 2012 |
|
Gracias A Carmen Sancho de Francisco, por recopilar para mí rutas y caminos. A Felicitas Ruiz y Guadalupe Benito, de Fuentetecha. A Luis Sanz Aragonés, de La Cuenca: encontré la calzada romana. A Pablo García de Gracia, alcalde de Centenera de Andaluz, por sus anotaciones sobre viejos caminos. A María Jesús Sánchez Gormaz, del Centro de Estudios Bilbilitanos, de Calatayud, por los libros regalados. A don Hernán Súchite Orellana, sacerdote de Moros, quien acudió desde el pueblo vecino para abrirme la Iglesia. A don Cirilo, encargado del Archivo Diocesano de Tarazona. Al personal del Archivo Histórico Provincial de Soria, por sus facilidades siempre. Esta narración, basada en hechos reales, no hubiera sido posible si mi amigo José Vicente de Frías Balsa no me hubiera entregado un día, en el Archivo Histórico de Soria, una carpeta con un expediente fotocopiado, a la vez que me decía: “Esto es una novela y la tienes que escribir tú”. Roma locuta causa finita. Aquí está.
PRIMER CAPÍTULO El otoño de 1689 estaba siendo especialmente lluvioso. Con frecuencia era necesario encajar las piedras que en algunas calles servían de pasarela, y el agua de lluvia se estancaba formando, con las aguas sucias, charcos grisáceos y pestilentes. Distinta era la visión de El Burgo si se elevaba la vista hacia los edificios, pues lo que el agua enlodaba en el suelo limpiaba en las alturas, y así lograba que las nobles piedras de nobles edificios brillaran cuando el sol lograba abrirse paso entre las nubes. Otro tanto sucedía con las huertas alimentadas por las aguas del río Ucero, tierras fértiles de las que brotaban frutos singulares en las tierras de Soria, envidia de otros pueblos circundados por secarrales, a los que era difícil sacarles algo más que avena y guijas. En lo humano (desde que la villa fuera fundada, próxima a la vetusta Osma, por el santo Pedro, venerado en la Catedral) pertenecía a la Ilustrísima de turno, santos varones unos, otros no tanto, que dirigían con mano dura y piadosa a partes iguales, las vidas, haciendas y voluntades de sus siervos, ya un tanto levantiscos a medida que la Edad Media fue cediendo paso a otros siglos más luminosos en lo espiritual. Pero ¿cómo llegó a ese rincón de Castilla un fraile cluniacense francés para fundar una diócesis? Cosas de la Reconquista y de la alta política regia, diría tal vez el santo fundador si pudiera hablar desde el policromado sepulcro donde reposan sus restos. Quizá, sólo quizá, fuera convertido Pedro pronto en santo para revitalizar la diócesis con las peregrinaciones, con las postraciones ante las santas reliquias en busca de cura para enfermedades del cuerpo y del alma, algo que la Iglesia Todopoderosa estimuló durante siglos. El edificio de la Catedral sobresalía por los lienzos de la bien murada villa, y desde cualquier camino por el que se accediera a ella, quedaban avisados los aldeanos que acudían para hacer sus transacciones comerciales o gestiones oficiales, de que el poder residía muros adentro de la hermosa iglesia catedral y del palacio episcopal. Cada obispo-señor procuró, con mayor o menor acierto, atender las necesidades de los siervos, restaurar lo que el tiempo iba envejeciendo, embellecer en lo posible la sede del obispado y, todo ello, en lid permanente con la Ciudad de Soria, que codiciaba sede y Colegio de Santa Catalina, extramuros de la Villa. Era en efecto ese Colegio, y lo que su interior albergaba, objeto del deseo de las autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad de Soria, quienes siempre vieron con ojos de envidia el que allá lejos, en una villa murada crecida al amparo de vetustas piedras romanas, por mor de lo que ellos consideraban soberbia, estuviese la sede episcopal y, con ella, instituciones que bien merecían otro entorno, tanto físico como administrativo. Pero Dios, Todopoderoso, había elegido, a través de sus ministros, esa aldea convertida en villa, y así eran las cosas. Las lides eran varias y espinosas, para lo que se necesitaba mano dura, pues al anhelo de la Ciudad de Soria se unía el de Osma, señorío de relevantes nobles. Un castillo de peña brava, perteneciente a Osma, avisaba del poder terrenal sobre el eclesial, y de tal forma lo hacía, que descendía el poder desde lo escarpado del castillo para atentar contra el propio fundador de la diócesis, cuando éste se dirigía, en visita pastoral, se supone, hacia San Esteban de Gormaz. En el sepulcro policromado del siglo XIII se explica el milagro de la salvación del santo, y también podrían explicarlo las piedras del castillo roquero, que sirvieron para edificar en Osma. Dos reinas fueron señoras de esa ciudad, la de Osma, que mucho antes albergó romanos aficionados a obras de ingeniería. Leonor de Plantagenet, hija de Leonor de Aquitania, la de la Corte de trovadores, y de Enrique II, quien hiciera matar a Thomas Becket, y Leonor dejó huella de su paso en Soria, y de la figura de Becket también, en forma y colores de pinturas murales. Y después perteneció la vieja Osma a doña Berenguela de Castilla, al matrimoniar con el rey de León. El santo Pedro fundador pensaría que era demasiada la carga histórica de la Ciudad de Osma, y decidió un lugar más humano para levantar la Catedral, arrasada por las sempiternas guerras con la media luna, y con ella, la diócesis. Y no eligió mal, pues en esa llanada donde la altura más relevante era el bravo castillo, bañada por los ríos afluentes del padre Duero, algo más abajo, frontera casi segura entre las dos religiones monoteístas en lid, creció una villa bien murada, con un mercado semanal que atraía a las gentes de toda la diócesis, y hasta de todas las tierras de Soria, y de los Pinares, y de Burgos, a vender e intercambiar sus productos artesanos por otros de la buena huerta de la Villa Episcopal. Había otra lid importante en esas tierras, y era la que mantenían los colegiales de Santa Catalina, quienes pretendían gobernarse según sus propias Constituciones, sin que el gobierno de la Villa, el del pueblo, se inmiscuyera en sus asuntos por peliagudos que estos fueran. Como lo fueron, por ejemplo, un año antes de que la historia que vamos a narrar diera comienzo, en febrero de 1688, cuando los colegiales, trabucos y carabinas al hombro, recorrieron la villa dando vítores de independencia al Colegio, e hirieron gravemente a un vecino que osó darlos también, pero al Rey y al señor Obispo. En esa ocasión hasta el prelado, don Sebastián de Arévalo, ayudó en los gastos para el pleito, en base a la Ejecutoria que tenía ganada el Obispado, cuando fueron señores de la Villa Domingo Pimentel y Martín Carrillo. En aquel momento histórico era, sin duda, el Colegio de Santa Catalina el edificio más remarcable de la Villa Episcopal, después de la Catedral. Don Pedro Álvarez de Acosta, portugués cuando todavía Portugal no había sido tomada por las armas de Felipe II (aunque también, y según la política de la época, le perteneciera por mor de los enlaces regios entre primos hermanos), se había empeñado en su construcción, como más tarde se empeñaría don Sebastián en la del Hospital de San Agustín. Y de aquella exigencia, con piedras de Osma, quedaría para la posteridad un edificio de portada plateresca, con los escudos del portugués jalonando la imagen de la santa Catalina, una rueda, la misma que muestra en su escudo el pequeño pueblo natal del santo varón, Alpedrinha, en Portugal. Y sobre ellos, advirtiendo al mundo de su poder, el del Imperio donde nunca se ponía el sol. Un edificio hermoso y reluciente de dorado. Por la monumental escalinata de su interior, que partía de un hermoso patio columnado, subían y bajaban colegiales pobres, pero de sangre limpia demostrada por la aportación de legajos y más legajos de sus antepasados, de declaraciones juradas, y de estudios genealógicos sobre sus apellidos. Todos cristianos por los cuatro costados, ni conversos, ni marranos, ni moriscos. Así eran las cosas. Se estudiaba allí, y de aquel colegio, donde los colegiales, además de la sangre limpia debían tener capacidades intelectuales, saldrían quienes colaborarían a dar forma a las órdenes reales, a sellar y dar fe de las decisiones particulares, a controlar pesos y vigilar el cumplimiento de las leyes, en fin, de lo relativo al cuerpo administrativo y burocrático de la España Imperial. El pueblo llano, menguado de miembros, sobrevivía como podía (al igual que sucedía en otros pueblos ya fueran de señorío o de realengo) asfixiado por los impuestos, que podían incrementarse según lo que Su Majestad Católica solicitara para empresas muy importantes, en las que ellos no participaban nada más que con sus míseros haberes, o aliviarse con la llegada a la diócesis de un obispo caritativo, más preocupado de sus súbditos que de otros menesteres. Este último era el caso de don Sebastián de Arévalo, señor en lo terrenal y espiritual cuando sucedieron estos hechos. La sociedad de El Burgo estaba compuesta por campesinos pobres (tal vez no tanto como en otros pueblos, gracias a la buena tierra y la abundancia de agua), por funcionarios, por menestrales, por unos pocos burgueses ricos, porque ese estamento estaba ocupado por el eclesiástico, y por bastantes viudas pobres y pobres de solemnidad. Como todos los pueblos, aunque en el caso de El Burgo fuera del señorío del obispo, había lugares de recreo para los estamentos llano, para el colegial, y para el eclesiástico. Tabernas y mesones para beber vino. Espacios abiertos por donde pasear y jugar a la pelota, a la argolla, o a la barra. Confiterías y chocolaterías para las meriendas de los ensotanados. Y, se sabe por los documentos, que vivían mujeres con un honor muy distraído, que se dedicaban a aliviar los ardores de los varones.
Isabel Goig Soler
|
|
|
|